
Con una sola, una sola patada, se acaban las muñecas de calcetines viejos y pelusas de maíz, de semillas y hojas. Y de un espuelazo sobre el pobre animal, el padre desaparece detrás del camino que por algo es muy mayoral y muy hombre. Y a su mujer solo le quedan las lágrimas, que se hicieron para echar el alma fuera, y recibir los azotes, los de la rabia en aquel vientre maldito, o los del furor del sexo.
Lo que nadie ha descubierto todavía, es que este niño, el de las muñecas de semillas y calcetines viejos, se pierde cuando cae la tarde, rumbo a la laguna. Nadie, que se asoma detrás del limonero, que en los ojos lleva clavado el arcoiris. Los hombres han dejado sus harapos en la orilla, que de tanto uso y tanta rama ya son apenas eso, que de tanto cortar monte desde la madrugada, el sudor y la tierra le han formado una segunda piel. Todos saben que es el momento de saltar desde la piedra y sentir como se eriza el cuerpo, como se lava el polvo. No se ha preguntado por qué está aquí, pero imagina que esa gota que ahora corre despacio es sólo para él, agua que tensa el músculo, que alisa el cabello; agua que forma orlas sobre el pecho de varón, el agua que es un bálsamo, agua que destila agua… Las espinas le entumecen los dedos, se le encarnan; pero no las siente. En cambio, un ardor le sube por las piernas, tiene ganas de saltar desde la piedra, tiene que estar allí; mas este calor maldito, este ardor le ha clavado los pies.
¿Cuánto vale una gota en un pecho desnudo?
Nadie sabe que otras veces, cuando las jóvenes se van canturreando con las manos callosas y las canastas vacías, cuando van contándose cosas de mujeres, cuando ya van lejos; el cafetal se transforma en un teatro. Y él coloca cinco latas en semicírculo, barre el suelo y con un vestido de su madre, el de los domingos, se dispone a tocar las castañuelas en el escenario, como ha visto en una revista. Y arranca una flor y se sube un pecho inventado con trapos y se exprime otra flor en la boca. Y es libre. Nadie le ha visto, ¿quién ha dicho que ha de verse algo para que el hilo mueva la rueca? Siempre hay tejedoras del ocio, y este pueblo no escapa, aunque perdido en medio de la nada. Aquí sólo hay leñadores, y mujeres esperando a los leñadores, acunando a futuros leñadores.
La madre lo buscó, tanteando al lado de su cama y pensó que estaría de vuelta antes del anochecer, en una sola carrera, con el alma saliéndosele por la boca… Pero, esta vez la espera fue vana, y cuando volvió a buscar, halló aquel papel garabateado.
-¡Dios mío, que sólo tiene diez años! ¡Diez!
Y se apretujó el vientre, tomó lo primero que halló a mano y se echó al camino, poseída. Anduvo hasta quedar exhausta, hasta que las hojas estrelladas de la ceiba cambiaron de color. Su riqueza, la única, era su honra. La honra que había guardado milagrosamente en aquellos parajes para este hombre que maldecía su sangre. Era mansa como lo había aprendido de su madre y esta a su vez de la suya, y aquella de la anterior…. así desde que ella recordaba.
Era mansa, pero le faltaba su hijo.
Azuzó el oído al escuchar un gimoteo detrás de la ceiba, la ceiba enorme que amanecía siempre llena de velas y ensalmos, que guardaban mil jigües. Tenía miedo, hasta que una luz le abrió el pecho. Su hijo estaría allí, llorando a esas horas, perdido; el estómago como un cántaro vacío, con las manos frías como el día de las muñecas. Sentía ya las raíces duras bajo sus plantas, el jadeo, cuando supo que aquel llanto no era el de su hijo; como no saberlo, si era madre. Tenía miedo, pero alguien necesitaba ayuda. Unos cabellos largos se enredaban en unas manos más largas aún. La poca luz le alcanzó para ver la silueta, la silueta de su hombre; como no saberlo, si era mujer. El olor a almizcle y a guayaba madura inundaba la noche, se arrastraba por los pastos y los caminos, se enredaba en las cercas y los corrales, subía a la copa de los árboles. Y ese olor sólo lo había sentido una vez, cuando fue a La Hacienda y la recibió aquella señorita, con los cabellos más lindos que había visto en este mundo.
Era mansa, pero esta vez se guardó todas sus lágrimas. Y avanzó.
En la ciudad, alguien recogió al niño a cambio de que dejara el piso como un espejo. No entendía, porque ya era un espejo y hasta podía mirarse uno por entre los rombos y los filos dorados… Tendrás techo y comida, pobrecito mío, dijo La Señora…. Al niño se le perdió la mirada en los salones, en las patas de las mesas como garras, en el patio de losetas verdes y helechos más verdes aún; pero era feliz porque tendría un rincón para sí y una ventana. Una ventana por donde imaginaba el mundo, por donde el mundo lo imaginaba; una ventana por donde alguien le llamó, en una lengua desconocida, pero las manos entonaron el lenguaje que sólo ellas saben… para llevarle a otros ventanas tapiadas con cortinas rojas como el vestido de su madre y bombillas rojas... y volver a su ventana a contemplar el mundo que le habían cambiado para siempre.
Lo primero que hizo fue comprar unas muñecas de verdad y vestirlas con aquellos encajes que había soñado, irse al cine de barrio los domingos para ver si era verdad, si existía una mujer que tuviera unos ojazos así de grandes, que le llamaban La Doña. Y comprar cremas, corregir aquel rostro de monte. Y luego, guantes blancos, guantes que subió hasta el codo y el antebrazo para ser Gilda como había visto en las inmensas vallas de galletas, sin saber quien era Rita Hayworth ni que rea Hollywood ni falta que hacía; hasta que en aquella ventana entró corriendo un hombre. Y Patricia, que ya era su nombre, por aquella actriz que había cortado la virilidad a su hombre; Patricia que nada sabía ni por qué llegaba corriendo precisamente a su ventana, pensó que uno era suficiente, y no le gustó aquel preguntar desafiante del segundo… ¡hábrese visto!… y decidió callar. Es el sexto sentido de nosotras, se dijo. ¿Hombres aquí? Sí, como no, entran a esconderse aquí… y lo selló todo con una sonora nalgada. La ventana, su ventana se convirtió en un refugio del que jamás sospecharon. ¿Qué iba a saber de semejantes cosas el lavapisos del abogado, con sus guantes blancos y su pelo anudado? ¿Cómo iba a desafiar aquella loca a los gendarmes de uniforme y metralleta?
-Ahí va Patricia, la del batallón.
Un día volvió al fin del mundo de donde había salido. Volvió con una carga de muñecas para que nadie tuviera que hacerlas de semillas y pelos de maíz. Corrió por dentro del cafetal para acortar la senda, que allá estaría su madre. Y le adivinó el abrazo largo y apretado. Desde lejos, se recortaba su silueta, blanca como la ausencia. Creció cuando la tuvo enfrente y se sintió observado largamente como a un desconocido. Y quiso creer que aquella mueca, casi una sonrisa, era para él….
Nadie le había elogiado su pelo porque olía a yerba y humo. Nunca. Había tomado el viejo rifle de su abuelo y de un solo disparo le había desarrajado el alma… el alma de aquel que maldecía su vientre honrado. Y no hubo jigüe ni Dios para protegerlo, ni a él ni a ella, la señorita de La Hacienda, la señorita del hermoso cabello, el día que la ceiba se tiñó de ocaso. Desde entonces, se había sentado en el portal de la casucha a esperar a su marido, vestida de novia… De eso se enterará después, ahora es un momento sagrado, está contemplando a su madre:
-¡Qué hermosa eres…!
Había llegado tarde, siempre fue tarde para él. ¿Cuánto había pasado? ¿Setenta años, tal vez más? Mira la fotografía descolorida de sus padres como si viera un filme silente en blanco y negro. Pasa la mano por el cabello de su madre: ¡Qué hermosa…! Desata las cintas de las cartas que siguieron llegando por años, por decenas. Las cartas de aquellos jóvenes de la ventana que se habían vuelto héroes. Y repasa sus nombres, que de todos no se acuerda; pero a todos, la misma respuesta, con su letra de grandes trazos, la letra de los años:
-Yo, sigo siendo Patricia, Patricia la del batallón. No me agradezcan tanto… ustedes lo hubieran hecho por mí, ¿verdad?... ¿Lo hubieran hecho?
Cuando llegó aquella revista buscando rarezas a la ciudad, no hallaron otra mejor para mostrar que al lavapisos del abogado con su pelo enlazado a la espalda y sus guantes blancos, que alguna vez fueron blancos. Le contempló aquel buscador de fortuna, de vuelta de muchos mundos donde todo lo había visto y comprendió que estaba en un aprieto ante sus lectores. Las aldeas lo son, no por las casas, sino por sus mentes… pero cuando la realidad se resiste a revelar sus milagros, hay que exprimirlos. Y si aún se resistiera, la bolsa los abre. Patricia pensó que era hora de dejar la ventana y de bruñir los pisos. Y por unos pesos, se dejó abultar el vientre, se quitó los guantes y se apretó aún más el pelo. Y como no bastaba, la hicieron sentarse en el Parque Central. Primero vino uno y luego otro… Y aquel “hombre embarazado” provocó un tumulto tal que Patricia acabó tras las rejas.
-Ahí viene el que quiso tener un hijo… Tal vez cumpla tus deseos, preciosa.
La soledad y la lujuria son un hueco sin fondo. Nadie sabe por donde llegaron las fiebres a la prisión, acaso por aquellas grietas hechas con la cuchara clandestina, con las uñas; o si vino con la maldición que cada noche las víctimas echaban sobre sus victimarios. La fiebre entró y nadie quiso arriesgar su pellejo por tan poca cosa. Nadie, menos Patricia que sabía lo que eran la soledad y la muerte. Y pidió el permiso que todos le dieron gustosos, llegó con sus paños y su hablar bajito, hasta espantar la fiebre. Le besaron las manos, las manos atadas tras los gruesos tanques de la lavandería, las manos en las noches de interminable apagón, que tras las rejas, la luz se esconde siempre.
Ahora quiere reconocerse en aquel pantalón descolorido, con el pelo a ras; pero sólo recuerda el día que lo montaron al camión. Sube, coño, sube… que te vas a cuidar vacas en el fin del mundo, como si no viniera de allí mismo. A ver si te reformas, coño. Y escuchó su nombre, el extraño nombre de su carné de identidad, el nombre y sus apellidos por primera vez en cien años.
Eran sus manos, o ese extraño canturreo el que mantenía tranquilo a los terneros y a las vacas y a los mismísimos toros que a otros les hicieron pasar un susto. Eran sus manos las que limpiaban las bostas de todo el lugar. Sus manos, las que halaron como un demonio, con una fuerza que nadie podía imaginar, al becerro que se empeñó en venir al mundo al revés, hasta salvarlo. Siempre hay quien llega al mundo al revés. El becerro lo reconocía y recostaba su lomo contra sus manos, suaves y esponjosas a fuerza de tanta mierda. Y como no se le moría animal alguno, aunque escasearan las medicinas y la yerba, ganó reconocimiento en los contornos. Y hasta le pidieron consejos y le llegaron a poner de ejemplo, ante la mirada atónita de los demás. De arriba, llegaron los papeles, esos que se ponen en marcos para que los demás vean la vanidad certificada. De abajo, llegó la envidia.
-Te estás volviendo un hombre… quien lo diría….
Patricia agradecía con una extraña reverencia que más parecía una voltereta de bailarina. Nunca logró entender quien se atrevía a envidiarle en aquel fin del mundo, que seguramente no sabría de recoger bostas y de levantarse en la madrugada con un banquito amarrado al culo. Y no tenían nada que reconocerle, porque esos cuadrúpedos si sabían de ternura, y por allí no había a quien pedírsela. Su desvelo solo era correspondencia… pero en el fin del mundo, todo se paga. En las noches, el frío y la rabia se mataban a golpe de coñazos… muévete, coño… hasta que un día, Patricia subió al árbol más alto.
Y se pasa la mano por la joroba.
La memoria es rara y efímera como el corazón de una manzana. Los papeles están cayéndose a pedazos. Y esta gota en su cama. El techo está cayéndose a pedazos. Esta gota que cae sobre su pecho. Patricia está cayéndose a pedazos. Esta gota detrás del limonero, sobre un pecho desnudo... ¿cuánto vale?
Y se levanta.























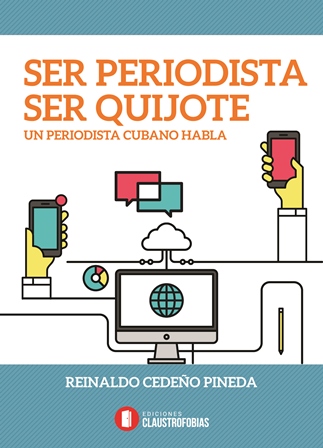


































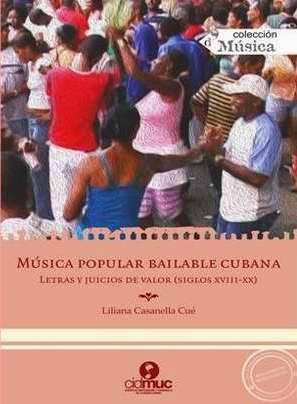






























No hay comentarios:
Publicar un comentario